Jude el Oscuro, de Thomas Hardy

Nothing is left of me
each time I see her.
(Nada queda de mí
cada vez que la veo)

Nothing is left of me
each time I see her.
(Nada queda de mí
cada vez que la veo)

Podríamos decir que Thomas Hardy es el escritor naturalista inglés por excelencia, si no fuera porque también tenemos a Dickens. Ambos pertenecen a esa riquísima época victoriana en la que convive el goticismo romántico (muy bien representado por las tres hermanas Brontë), con el realismo y el naturalismo, y en la que destaca también la obra (quizá sólo comparable a la de Emilia Pardo Bazán), de esa escritora tan extraordinaria que es Elizabeth Gaskell, de la que me ocuparé en otro momento.
Thomas Hardy se distancia de Dickens, escritor mejor conocido entre nosotros, porque su mundo es más oscuro todavía, más pesimista; y porque también se centra más en problemas de género tanto como de clase, dejando un poco a un lado el gran tema dickensiano de los bajos fondos londinenses o de las soledades infantiles. Hardy escribe sobre un territorio imaginario: el de Wessex, realmente Dorset, lo que agrega matices diferentes a la realidad que nos cuenta: la suya es una realidad rural llena de campos de trigo, cebada y avena, de graneros, de ferias campesinas. Como Dickens, Hardy escribía por entregas y este hecho no disminuye la fluidez ni la calidad de su literatura. Hardy posee un estilo impecable, tan rico y tan suntuoso como descriptivo y brillante.
Últimamente he leído tres de sus obras: La bien amada, una historia intrigante, la última novela de Hardy (quien hubiera pasado quizá a una etapa más simbolista como hizo Pérez Galdós), El alcalde de Casterbridge, y Unos ojos azules. Pero hoy quiero hablar de El alcalde..., que es una de sus mejores obras. Hardy y Dickens escribieron (como Wilkie Collins, como Galdós) novelas por entregas. Es la razón de que sus obras sean tan extensas. En contra de lo que pudiera pensarse, su literatura es de una categoría impresionante. Dickens escribe novelas urbanas, y sus obsesiones son la infancia desprotegida, la pobreza, la injusticia social y toda su obra es un ataque a los procedimientos judiciales de su época. Hardy se centra, en cambio, en el ámbito rural. Su mundo es un mundo en el que la injusticia de género está en auge, en el que las mujeres padecen esa doble moral asesina que rompe sus vidas en pedazos. Por ende, sus personajes masculinos resultan inmisericordes, poseídos por contra-valores como la represión sexual absoluta, la doble moral a veces cínica, a veces dolorida, pero siempre inapelable. Hardy ataca los valores de esa sociedad victoriana expresando en sus argumentos lo absurdo de esos planteamientos que impiden la felicidad. Esas convenciones que van contra la naturaleza y que se apoderan de las mentes más lúcidas, impidiéndoles ver su ridícula inconveniencia.
Por otro lado, las novelas de Hardy se mueven siempre en el límite entre el melodrama y la tragedia. Mientras que las obras de Dickens acaban felizmente, las de Hardy tienen un final acorde con la realidad: doloroso. Las heroínas que Dickens imagina son muchachas dulces, buenas hasta hacerse inverosímiles (Esther Summers, de Casa Desolada o la pequeña Dorrit, por ejemplo); las de Hardy son mujeres vapuleadas, complejas, buenas, dulces, sí, pèro capaces de grandes maldades también (o de grandes errores, según se mire), como todos nosotros.
En El alcalde de Casterbridge (1886), una de sus mejores novelas, Hardy emprende el trazado de un personaje (Michael Henchard), muy próximo al héroe trágico. Sólo que no se trata de un personaje noble o elevado, sino de un humilde cosechador de trigo cuya rueda de la Fortuna lo eleva hasta lo más alto de su mundo rural convirtiéndolo en alcalde y magistrado, para después dejarlo caer hasta lo más bajo en la escala social: arruinado, despreciado, roto.
No se trata de una obra moralizante, sino de un estudio naturalista. Henchard tiene muchos matices. No es solamente un verdugo, un inconsciente, un malvado. Es también un hombre de palabra, un ser capaz de sacrificio. El odio y la envidia no son los únicos sentimientos que alberga. En medio de su dureza y de su incapacidad para ser feliz y para hacer felices a los que le rodean hay un punto de ternura, de decencia. La que le hace huir al final de la obra y lo lleva a escribir ese testamento conmovedor que cierra la obra con tanta solemnidad como tristeza.
Hardy nos cuenta en El alcalde la historia de un hombre que a los 21 años, mientras viaja para conseguir trabajo como cosechador, vende a su mujer y a su hija por cinco guineas en una feria de ganado cercana a Casterbridge. El ’comprador’ es un marinero que antes de llevarse a la mujer y a la niña de escasos meses, pide su consentimiento, que ella da. Es una historia con un comienzo espeluznante, pero no inverosímil. Hardy se documentó y existen al menos tres casos reales de tales ventas: la mujer vista y tratada como ganado. La ’disculpa’ de Henchard es que estaba borracho, por lo que al día siguiente, después de buscar a su mujer y a su hija por todas partes sin encontrarlas, jura ante la Biblia que no volverá a tocar el alcohol en el mismo tiempo que ha vivido hasta entonces: 21 años. La historia se reanuda 19 años después, cuando Susan, la esposa, y su hija Elizabeth Jane, vuelven a buscarlo.
Todo lo que sigue después va a confirmarnos que Henchard, que ahora es alcalde de Casterbridge y magistrado y uno de los hombres más ricos del pueblo, sigue siendo un hombre que lleva el dolor a quienes se acercan a él. Henchard toma siempre las decisiones equivocadas, piensa siempre mal de todos, principalmente porque piensa mal de sí mismo. Cree actuar rectamente, pero no es capaz de amar, de creer en los otros, de apoyar a los suyos. Y labra con ello la desgracia de unos cuantos y se precipita hacia su propio final. Su némesis es Donald Farfrae, un escocés de generoso corazón que poco a poco, convirtiendo los errores de Henchard en sus propios aciertos, se hace con todo lo que fue de Henchard: alcaldia, puesto de magistrado, casa, muebles, mujeres (amante a hija de Henchard), negocio. Al principio amado por Henchard (Nunca ningún hombre ha amado a otro más que yo a ti, le dice en un momento dado), y después odiado y envidiado, Farfrae no quiere ser un rival para Henchard, pero lo es. Es el que, por obra de la misma Fortuna lo tendrá todo, habiendo comenzado con nada. Cuando él llega desposeído a Casterbridge comienza la inexorable caída de Henchard.
Los detalles descriptivos de la obra, los matices psicológicos, los hechos narrados, todo ello constituye una obra cuya fuerza es total. Llevado en parte por su destino y en parte por su orgullo, y por sus secretos y sus mentiras y sus sucios tratos, Henchard no puede sino terminar mal.
Es una extraordinaria novela sobre el dolor y la rabia: sobre su naturaleza destructiva. Y en ella sólo sobreviven y triunfan, no sin heridas, Elizabeth Jane y Farfrae, que no conocen el rencor.
Esta novela ha sido llevada a la pantalla dos veces: una para la televisión, en una recreación cuasi-perfecta del universo de Casterbridge y muy fiel al texto de Hardy (2003). Otra para el cine: Michael Winterbottom filmó una versión adaptada, en la que los trigales de Wessex son sustituidos por las altas montañas norteamericanas y el trigo, por oro. Es una obra también muy lograda (2002) . Ambas tienen un extraordinario reparto de actores. Han sido filmadas en espacios igualmente espectaculares, aunque mi Michael Henchard siempre tendrá el rostro de Ciaran Hinds, ese actor irlandés capaz de matizar sobria y acertadamente todos los recovecos del alma de sus criaturas y mi escenario imaginado es el dorado campo de trigo de la versión televisiva.
Thomas Hardy, El alcalde de Casterbridge, Historia de un hombre de carácter, Alba editorial, Barcelona, 1999 (Traducción de Bernardo Moreno).
Otras obras de Thomas Hardy: La bien amada, El Cobre Ediciones, Barcelona, 2005; Tess, la de los D’Urberville, Alianza ed. Madrid, 2006; Jude el Oscuro, Alba Editorial, Barcelona, 2002.
En 1º de ESO concluimos los trimestres haciendo el análisis narrativo de una película. La vemos, la analizamos, delimitamos el tema, la estructura: prólogo (si lo hay, como en este caso), planteamiento, desarrollo, desenlace. Describimos a los personajes y discutimos sobre los valores de la obra. Es entretenido y enseña. Aquí os presento nuestro último trabajo, sobre El Jardín Secreto, de Agniezka Holland, película sobre una novela homónima de Frances Hodgson-Burnett. Espero que os guste. Está dividido en dos partes: en la primera expongo las principales características del relato cinematográfico y la metodología que seguimos. En la segunda, mis estudiantes (12-13 años), escriben sobre su personaje favorito.
Para ver este trabajo a pantalla completa, debéis pinchar en el icono que está justo a la derecha del número de páginas que contiene la presentación.
Es un tópico porque tiene mucho de verdad: los creadores no se mueren. Ahí están sus obras, para hoy y para mañana y para pasado mañana, si hay suerte.
No quise publicar este artículo en el momento en que todos hablaban de Benedetti porque me chocan los oportunismos, pero la verdad es que releí la que para mí es su mejor obra, La tregua.
Casi todos los escritores tienen varias facetas: faceta poeta, faceta prosista, faceta personal. Mi Benedetti no es el poeta. Como poeta, Benedetti me parece medianito, excepción hecha de un par de poemas que forman parte de mi biografía (incluso cinéfila: aquellos que él mismo recita, en alemán, en El lado oscuro del corazón, esa rara y original película del irregular Eliseo Subiela) y que tanto gustan también a mi hija mayor. Pero le considero importante como poeta porque ha hecho que muchos y muchas que no leen poesía la lean con él.
En mis años universitarios, leí La tregua, que me hizo y me hace llorar (acabo de comprobarlo). Compré después, en Barcelona, en una librería llamada Latinoamericana que estaba por el Eixample (no recuerdo si en Consell de Cent o cerca de ahí), un ejemplar de Gracias por el fuego al que no pude resistirme porque en efecto, estaba medio quemado y anunciaba así la verdad de su contenido con el propio estado calamitoso en que se hallaba. Luego vino Primavera con una esquina rota, novela que contaba una misma historia desde distintos puntos de vista, pero nada que ver con las sofisticaciones de un Cortázar o de un Juan Goytisolo, finalmente, ya no recuerdo cuándo, Quién de nosotros...
En fin, la que ha quedado en mi memoria y en mi corazón es La tregua, ese amor crepuscular, recatado, temeroso de Santomé por una Avellaneda que pasa fugazmente por su vida. Ilumina un momento, se va, como piensa Rochester que se irá Jane: gentle, sweet dream, you will fly too.
Por mis nuevas lágrimas al releer la historia simple, escrita en primera persona, de Martín Santomé, deduzco que algo en mí sigue conmoviéndose con las mismas sensaciones que cuando era una veinteañera apasionada e impulsiva. No sé si enorgullecerme o avergonzarme, o quizá, más acertado sería aceptar que es verdad que el cuerpo envejece, pero no lo hace el alma. Y así, lloré con Martín Santomé a Avellaneda, como hace 30 años. Y no lloro a Benedetti, sino que lo celebro. Celebro que haya escrito. Y que lo escrito no perezca.
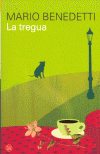
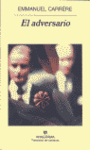
Esta reseña contiene spoilers!
Hace unos años vi y compré después la película que se basa en este libro, con el siempre eficaz Daniel Auteuil. La historia (real) de Jean-Claude Romand es escalofriante. Pero todo lo monstruoso puede y debe ser contado. La obra que nos ocupa sigue en parte la senda marcada por el fascinante testimonio de Truman Capote, A sangre fría, modelo hasta ahora no superado de relato dramático, novelizado, pero veraz de un hecho horripilante. En este caso, la historia de Jean-Claude Romand, un hombre aparentemente normal, amable, hijo, marido y padre ’ideal’, que vivió durante 18 años mintiendo a todos: amigos, padres, esposa, hijos, amante. El horror comienza a gestarse cuando, habiendo suspendido un examen de segundo de medicina, miente a sus padres para no decepcionarlos, diciendo que ha pasado a tercero. Parece una cosa tan banal... y sin embargo, es el primer peldaño hacia el vacío de una vida que se funda sobre la mentira. Romand se matricula durante doce años seguidos en la Facultad de Medicina de Lyon, asiste a las clases, toma apuntes, ayuda a los compañeros, lo sabe todo, pero no se presenta a exámenes, no puede hacer las prácticas. Permanece siempre invisible y hace creer a todos sus seres queridos que es un médico excepcional, que tiene un alto puesto en la OMS, que se codea con los más grandes científicos y políticos europeos. Cuando se inventa conferencias o simposios, se va al aeropuerto y se aloja durante cuatro o cinco días en un hotel. Compra regalos procedentes de los países supuestamente visitados en las tiendas del aeropuerto, estudia una guía turística del país para no ser descubierto en su mentira. Cuando no, va a la OMS, se sienta en sus cafeterías, entra en la biblioteca. Coge folletos gratuitos que deja en su coche para que lo vean su esposa y sus hijos o pasea por los bosques, o come bocadillos y escucha la radio en una zona de descanso en la carretera. Y así vive, en el vacío, todas las horas que supuestamente dedica a su ’trabajo’.
¿Y de qué vive Romand? Convence a sus padres, a sus suegros, a sus cuñados, a sus amigos y a su amante para que le dejen grandes sumas de dinero -casi siempre los productos de las ventas de casas-, para ’invertirlas’ en Suiza. Como se trata de un hecho fraudulento en Francia, no ’puede’ entregar los justificantes de las cuentas que ’abre’ en el nombre de estos ’inversores’. Todos creen en él y nadie pregunta nada, nadie investiga. La mentira se expande, ocupa todo su espacio en la vida de Romand.
Por fin, una vez gastado todo ese dinero, alguien pide el retorno de la inversión. El castillo de naipes se desmorona. Y Romand, antes que decir la verdad, prefiere matar: y mata. Tal vez mata a su suegro que le había pedido el dinero para comprarse un Mercedes, aunque esta muerte no ha sido probada. Pero el suegro muere estando con él, y le acaba de pedir su dinero. Pocos meses después, mata a sus padres y al perro, mata a su esposa y a sus hijos. Intenta matar a su amante, que escapa por los pelos. Luego, provoca un incendio en su casa y hace un intento de suicidio al que naturalmente sobrevive.
Al despertar del coma, Romand habla de un asaltante enmascarado: otra de sus mentiras. Pero la investigación en unos días desvela mentira tras mentira: no aprobó el segundo curso de medicina, no fue un médico, ni mucho menos trabajó nunca en la OMS. No invertía el dinero que le confiaban: lo gastaba frenéticamente en hoteles de lujo, cenas, coches, casa...Toda su vida era un invento.
La obra de Carrère se mueve en el filo de la cuchilla, porque mostrar compasión ante estas monstruosidades resulta muy difícil, y a la vez, no puede uno menos que sentir lástima por este verdugo, por este mentiroso, por este estafador, suponiendo que tiene sentimientos y que sabe lo que hizo. Finalmente, en la cárcel lleva a cabo -sugiere el autor- una segunda mixtificación de vida: se vuelve ultra-católico, místico casi: el pecador redimido por la fe.
Romand saldrá de la cárcel en 2015.
El libro, la historia, fascinantes, igual que ver de cerca los ojos de una cobra.
La película, interesante. Hay una versión española (no literal) de esta historia que me parece mejor estructurada que la peli francesa, aunque adolece de un único defecto: un final dulcificado que no cuadra (desde mi punto de vista), con el personaje.
Emmanuel Carrère, El adversario, (trad. de Jaime Zulaika), Anagrama, Barcelona, 2000.
Nicole García, El adversario, Reparto: Daniel Auteuil, Géraldine Pailhas, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Guión: Jacques Fieschi, Frédéric Bélier y Nicole Garcia, Música: Angelo Badalamenti. Francia, 2002.
Eduard Cortés, La vida de nadie, Dirección: Eduard Cortés, Reparto: José Coronado, Adriana Ozores, Marta Etura, Roberto Álvarez, Adrián Portugal, Rosa Meras, Guión: Eduard Cortés y Piti Español, Producción: Pedro Costa, Música: Xavi Capellas, Fotografía: José Luis Alcaine. España, 2002.
-Déjame tocarte. Tus dedos, tus pequeños, delicados dedos. Es Jane Eyre! (...)
-Gentil, dulce sueño: tú te desvanecerás también.
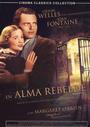
¡Este artículo contiene spoilers!
Con el pintoresco título de Alma Rebelde, por fin ha salido a la venta el DVD de Jane Eyre con Orson Welles y Joan Fontaine como Rochester y Jane. Se trata de una versión ya clásica en un gótico blanco y negro dirigida, se dice que a medias, por Robert Stevens y Welles. Aparte de esta curiosidad, encontramos en ella a una jovencísima Elizabeth Taylor, toda dulzura y rizos, en el papel de Ellen Burns, la única amiga de Jane. Lo curioso es que su nombre no aparece en los créditos.
El problema de trasladar la novela de Charlotte Brontë a la pantalla grande ha sido siempre su compleja estructura narrativa. Para empezar, la novela tiene como narradora a la propia protagonista, y esa voz narrativa nos informa de cosas que no nos son narradas, sino comentadas por ella, que escribe su historia diez años años después. Como ejemplo, podríamos citar la celebérrima frase que inicia el último capítulo de la obra: Reader, I married him: Lector, me casé con él. Esa frase nos dice que Jane toma la decisión, no Rochester; nos dice que ella lleva las riendas de su vida, que ha conseguido ser dueña de su vida y hacer lo que quiere y lo que debe hacer siguiendo su particular código ético y sus sentimientos. En esa frase se resume la autonomía conseguida por Jane, nos habla de su infinita libertad interior y por eso es tan importante conservar esa voz. Nada hubiera hubiera sido igual si Jane hubiera escrito: El señor Rochester se casó conmigo...
Conservar esa voz en off conlleva muchas cargas en el cine y pocas veces resulta soportable. Por el contrario, prescindir de ella nos quita esa esencial cualidad del libro, que es la columna sobre la que Brontë edifica su extraordinaria narración.
Por tanto, en la pantalla debe conservarse, sin con ella restar fuerza a las acciones. Difícil tarea.
Un segundo problema de la estructura narrativa es la sucesión de tres tramas inextricablemente unidas, cada una con su estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace. Cada una con personajes distintos, lugares distintos, épocas distintas: la infancia de Jane, primero en casa de la tía Reed (personaje difícilmente olvidable en su execrable frialdad) y en el internado de Lowood, donde se forja el carácter de Jane; en segundo lugar, la trama ’central’ de Thornfield, con Rochester, Adèle, la Sra Fairfaix y Bertha, y la subtrama que introduce Rochester con su falso cortejo de la vanidosa Blanche Ingram, y tercero, la huida de Jane tras el descubrimiento del matrimonio de Rochester, que tiene lugar en la casa del páramo, con Saint-John, sus hermanas, Hannah, la escuela para niñas, la proposición de Saint-John, la herencia del tío de Jamaica y la llamada telepática de Rochester, que hace a Jane volver a Thornfield para reunirse con su amado, ahora ciego y desesperado en su indefensión y soledad.
Todo ello se ha revelado como un material imposible de resumir en una película de duración convencional, y es por ello que solamente las versiones seriadas hechas por la televisión inglesa han podido ajustarse a la obra de Brontë, aunque también han debido ’saltarse’ ciertos aspectos (especialmente, en varias de ellas, el amor de Saint-John por Rosamunda, aunque se trate de una historia que revela muchísimo sobre este personaje singular).
Al ver esta versión de Jane Eyre debemos ser conscientes de esas limitaciones insuperables. El guión está firmado por Aldous Huxley, que resuelve con enormes elipsis los problemas estructurales y que modifica sin contemplaciones y excluye toda la tercera parte de la novela, que es tan importante para Jane. Pues es en compañía de Saint-John y de sus hermanas que Jane consigue crecer, madurar, saber quién es, decidir por sí misma. Este largo proceso queda eliminado en la versión que nos ocupa, así como la herencia de la fortuna del tío de Jamaica, que tanto explica sobre la nueva igualdad sobre la que Jane edificará su unión con Rochester: en el libro, Jane aporta al matrimonio una fortuna -que ha compartido con sus primos pero que no es pequeña ni mucho menos-. Ya no es una huérfana destituida y empobrecida. Ya es la igual de Rochester. Y este elemento es importantísimo. Sin embargo, debemos quedarnos sin él y conformarnos con verla de vuelta en casa de la tía Reed, cuyas posesiones, después de su muerte, están siendo subastadas. La llamada telepática se produce, pero en condiciones muy distintas a las imaginadas por Brönte. Y Jane vuelve a Thornfield sin haber experimentado esa transformación liberadora que se produce en el libro. Son las servidumbres que impone la duración de una película convencional de menos de hora y media.
Tercer problema: los escenarios. Esta versión de 1944, rodada en plena Segunda Guerra Mundial, carece de presupuestos lujosos y prescinde de los lugares reales donde ocurre la acción. Está rodada íntegramente en estudio ¿Y cómo prescindir de esos páramos de Yorkshire inmensos, solitarios, salvajes? El mismo problema lo encontramos en la versión -también clásica y mítica- de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), rodada en estudio por Laurence Olivier y la inadecuada Merle Oberon. Es obvio que un elemento importante de la obra es el lugar donde ocurren los hechos. Thornfield, cuyo nombre mismo evoca la soledad y la hosquedad en la historia de Rochester, que oculta ahí la miseria y el secreto de su matrimonio y de su vida secreta. El misterio que rodea Hay Lane, el lugar del primer encuentro entre Rochester y Jane, que a él se le figura un elfo o una bruja que hace un conjuro para que caiga su caballo y lo desmonte, y a ella le recuerda una leyenda sobrenatural, al ver a Rochester montado en aquel corcel, precedido por el fantasmagórico Pilot y surgiendo de la niebla como un fantasma... Escena en la que ambos se imaginan al otro saliendo de un mundo sobrenatural, en la que se habla de hechizos, de anillos mágicos...Y la casa de Saint-John, en medio del páramo lluvioso, apartado del mundo, estoico, sobrio como el propio Saint-John.
Todo esto no puede ser reflejado con los efectos de niebla artificial o con decorados pintados, y sin embargo, de algún modo, la película consigue, a pesar de su pobreza visual evidente, crear la ilusión del páramo o de Hay Lane ¿Por qué no? Queremos creer que lo que vemos es eso. Y lo creemos, a pesar de los pesares. Incluso diría que esa limitación se convierte en otro factor poético de la película.
Así pues ¿qué elementos hacen que esta versión sea imprescindible?
Las escenas del internado están muy bien rodadas, tanto por lo que toca al reparto como a la atmósfera, genialmente fotografiada en esos contrastes de luz y sombra tan expresionistas como elocuentes. En ese calvario que modela el alma de Jane, el internado toma vida propia. Sólo hay dos luces ahí: la inocencia de Ellen y la bondad del médico. Todo lo demás es horror, pura tortura. Y sin embargo, Jane sale indemne de la prueba, fortalecida y ennoblecida por la influencia benéfica de esas presencias y del conocimiento que recibe, a pesar de todo, en ese lugar y que le permitirá ganarse la vida, salir al mundo, encontrar su propio camino.
Ya en Thornfield, encontramos dos actrices que me parecen dos joyas relucientes de esta versión: la Sra. Fairfax, interpretada por Agnes Moorehead, y la pequeña Adèle, por Margaret O’Brien. La primera, amable, pero también reticente ante los acontecimientos. Misteriosa (¿sabe algo la Sra. Fairfax?). Y la pequeña, deliciosa, encantadora, vaporosa, vanidosa...la mejor Adèle de todos los tiempos. No sé qué sería de esta actriz infantil (sólo la recuerdo en una versión de Mujercitas que no he visto hace mucho, y no sé si en otra de El Jardín Secreto), pero está perfecta como esa florecilla parisina que tan malos recuerdos le trae a Rochester sobre su oscuro pasado.
Aún mutilada, la historia de Jane es hechizante. Fascina. La unión improbable de los dos polos opuestos que son Jane y Rochester hace saltar chispas. La bondad de ella no es sosa ni aburrida, porque ella es fuerte y heroica. Actúa movida por fuerzas imbatibles: su ética y su sentimiento. Su evolución es hermosa y noble. Admirable, diría. Y su amor no es un regalo de los dioses, es una amor conflictivo y en el que luchan elementos universales: atracción y rechazo. Afirmación y negación de sí misma. Su amor llegará a triunfar porque ella, antes, ha sabido vencerse y renunciar a lo que Rochester pretendía. Ante todo, ella es veraz, incluso a costa de lo que más ama ¿Y Rochester? ¡Ah, esa paradoja viviente! Quizá es uno de los héroes más extraños de la literatura, porque es al mismo tiempo despreciable y mentiroso, manipulador, cruel, inmoral, a la vez que tierno, apasionado, generoso, igualitario, divertido, sarcástico, fuerte y vulnerable a un tiempo. Un personaje cuya complejidad fascina, no cabe duda, a todos los lectores de esta obra máxima. Y que acaba siendo un personaje amado por Jane y por nosotros, a pesar de que debería ser odiado y denostado. Una maravilla de personaje.
Y la encarnación de Welles está a la altura de ese prodigio de hombre. Welles cuenta con esa fuerza, esa rudeza, esa presencia escénica imborrable que suponemos en Rochester. Tiene su carisma. En la escena de Hay Lane se yergue poderoso, aunque herido tras el accidente, y amedrenta, a la vez que nos hace sonreír con su sorna. Parece que Welles nació para encarnar a este hombre contradictorio e inolvidable. Su Rochester es tan oscuro y misterioso como Thornfield. Es también un ’campo de espinos’ (que es la traducción de ese nombre). Y tan luminoso cuando toma delicadamente la mano de Jane, cuando se despide de ella.
Intenso, Welles es Rochester, a pesar de su acento americano. Y un Rochester que no desmerece en la lista de los actores que lo han encarnado en estas décadas, sino que los supera (quizá con la excepción de Michael Jayston, para mí el mejor de todos y un poco por delante de Toby Stephens, a quien le falta la presencia escénica y un poco más de vigor perverso para erigirse como el Rochester definitivo).
Las actrices que han encarnado a Jane han sido siempre, desde mi punto de vista, el lado más débil de las adaptaciones hasta la llegada, muy reciente, de Ruth Wilson, que la retrata con una compleja delicadeza hasta en sus mínimos matices), pero la Jane de Joan Fontaine me parece muy digna, muy en su papel de muchacha ingenua pero decidida. Quizá menos acertada en las escenas pasionales, Fontaine se empareja con el coloso Welles sin perder pie y sin desmerecer a su lado, y ya es mucho decir.
El error de esta parte central de la historia es la elección de Blanche Ingram, que no sé por qué se empeñan en retratar como rubia, cuando su cabello es tan negro como el plumaje de un cuervo, según la descripción de la Sra. Fairfaix. Sólo en dos versiones televisivas Blanche se parece a la oscura figura de esta mercenaria con la que Rochester intenta presionar a Jane y despertar sus celos para descubrir si lo ama. El color oscuro de la bella Blanche es importante, pues es trasunto de la belleza criolla de Bertha Mason. Las únicas versiones que respetan este importante detalle narrativo son las que hizo la BBC en 1973 (para mí la mejor Blanche: Stephanie Powers), y la de 1983.
En suma, a pesar de las importantes lagunas de esta versión de 1944, es imprescindible.
El DVD, por desgracia, no está a la altura de la importancia de la película. Viene con un precio alto (18.95, un euro menos en FNAC), y a pesar de estar remasterizada, arrastra un sonido pésimo. Sin extras, ni bonus, ni un triste material adicional que llevarse a la boca, sólo aporta un librillo del todo prescindible con algunas notas sobre el rodaje o la adaptación y una galería fotográfica. Francamente, es una pena que no se aproveche mejor la oportunidad de ofrecer algo digno de esta obra clásica.
Enlace a unas escenas de la película (en inglés).
Alma Rebelde (Jane Eyre) Director: Robert Stevenson, Reparto: Orson Welles, Joan Fontaine, Margaret O’Brian, Peggy Ann Garner, Agnes Moorehead, John Sutton, Hillary Brooke. Productores: William Goetz, Kenneth MacGowan. Orson Welles. Guión (sobre la novela de Charlotte Brontë): John Houseman, Henry Koster, Aldous Huxley. Fotografía: George Barnes. Música: Bernard Herrmann. 20 th Century Fox, USA (1944).
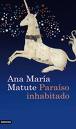
Buscaba futuras lecturas para mis alumnos de Bachillerato (cuatro de las cinco lecturas obligatorias de esta etapa educativa nos vienen impuestas desde arriba con tan dudoso criterio estético que da grima, pero una lectura la podemos elegir personalmente los profes de la asignatura), y me llamó la atención la última novela de Ana María Matute, en parte por su portada (muchas veces he comprado discos -cuando los había- por puro deleite estético y libros por este fútil motivo) y esta edición incluye en su portada un unicornio procedente de los tapices de Cluny, a los que ya me he referido en este blog, y también porque la Matute es una de esas escritoras que te atrapan por la sabia combinación de argumento y forma literaria.
El argumento de esta obra roza (sólo roza) a ratos la cursilería, pero en conjunto se salva y roza (sólo roza) lo sublime y lo poético. La recreación de la infancia inhabitada de Adriana me recuerda la mía propia, ayuna de cariño familiar pero rica en lecturas y mundos mitológicos donde la soledad infantil es habitada por seres que no mueren, no abandonan y no son indiferentes: los que surgen de las páginas de los libros, de los cuentos de hadas, de las novelas juveniles clásicas.
La historia se enriquece y toma vuelo precisamente en esos momentos de silencio y de fascinación por un mundo interior muy complejo, en el que participan activamente las criadas (nunca olvidaré a mi Josefina Hernández), y a los vecinos de arriba; Gavrila y Teo. La familia desestructurada y distante, afectivamente pobre, sólo se salva porque forma parte de ella Eduarda, una mujer que comprende a la pequeña Adri y que no intenta hacer de ella nada distinto a lo que es: una niña solitaria y reconcentrada, torpe físicamente y dotada especialmente para la imaginación (e imaginamos que más tarde, para la creación, pues podría ser el alter ego de la propia Matute).
La historia de Adri se convierte en una historia de amor. De dos soledades que se juntan: las de Gavri y Adriana, sumergidos en un mundo por fin compartido y en el que las palabras sobran, tanta es su compenetración. El ambiente de las casas es descrito maravillosamente, tal como se hacía antes, con esa delectación por el detalle que tuvieron Dickens (pero sin su ironía), o Proust ( sin su decadencia). Es una novela maestra, en la que todo es armonioso y melancólico, todo está a punto de suceder y al mismo tiempo a punto de desaparecer. Bellísima.
Ana María Matute, Paraíso inhabitado, Ediciones Destino, Col. Áncora y Delfín, Barcelona, 2008.
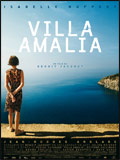
Este año se enuncia (para el 3 de septiembre), la aparición del sexto volumen de Dernier Royaume, que se llama La barque silensieuse. Desde octubre del 2008 ando descifrando, leyendo, traduciendo (por gusto) y disfrutando del segundo volumen ( Sur le Jadis) de la que hasta ahora era una pentalogía. El título del último volumen de la serie promete, por ser el silencio uno de los leitmotifs principales de la obra de Quignard (y mío, también).
Por otro lado, a principios de este mes se estrenó en Francia un film basado en su novela Villa Amalia.
Al parecer, no ha obtenido el éxito rotundo que tuvo en su momento Todas las mañanas del mundo: las opiniones. según he podido leer en Allociné (donde se pueden ver los trailers en francés y las críticas), están muy divididas. Desde los que la consideran una obra maestra hasta los que la sienten como un peñazo y un rollo macabeo. La obra, como todas las de Quignard, está en su lenguaje mucho más que en su argumento, y por ello es difícil de trasladar al cine, aunque la gran Isabelle Huppert se meta en la piel de la elusiva Anne Hidden y Benoît Jaquot dirija la obra ( a mí no me gustó La escuela de la carne, por lo que no sé qué esperar esta vez del tandem Huppert-Jaquot). Ya opinaré cuando la vea. Espero que no tarde tanto en llegar a los cines barceloneses, porque tengo mucha curiosidad.
La rosa, roja como manda la tradición, y el libro, La dulce envenenadora de Arto Paasilinna, un escritor de Finlandia completamente desconocido para mí. Un libro sarcástico y divertido, que me devoré ayer mismo, cruce entre Arsénico por compasión y Alan Bennet.
El día, soleado y hermoso.

Un corazón sencillo es uno de los Tres cuentos publicados por Flaubert en el ocaso de su vida. Felicité es la protagonista, y su vida desdice obstinadamente su nombre. La suya es una vida llena de pérdidas y de dolor; una vida vivida sencillamente, una vida que se agarra desesperadamente a todo lo que pueda ser amado, sea Theodore, Virginia, Madame Auban, Víctor o el loro Lulú.
Las interpretaciones criticas la han relacionado con Madame Bovary, porque el cuento trata, más allá de la anécdota que cuenta, de la dificultad de tener sentimientos francos y verdaderos en una sociedad dura, difícil, hostil, que no deja un resquicio a la esperanza en el corazón femenino. Sin embargo, yo diría que en Un corazón sencillo. Flaubert se ocupa precisamente de ese corazón, rudo por su falta de educación, pero tierno siempre, siempre generoso. El amor no está en el objeto que lo recibe, sino en el sujeto que lo siente. Felicité se entrega a sus obligaciones laborales por completo, sin cuestionarse nunca esta entrega. Se entrega también a sus amores, sin pensar jamás en la correspondencia. La pérdida de todos ellos va llevando su vida hasta su propio fin. La muerte se le aparece como una epifanía en la forma del amado loro, por su imaginación asimilado al Espíritu Santo, aquella persona de la Trinidad que nadie nunca ha comprendido, y ella menos que nadie.
La riqueza de Flaubert está en su prosa, en sus descripciones y en la capacidad que tiene para internarse en la mente y el alma de sus personajes. En realidad, Felicité vive dentro de sí misma, acompañada por sus sentimientos, sin analizarlos, ni comprenderlos apenas. Felicité transita por la vida intensamente, siendo una desconocida para todos, un mero objeto en sus vidas. Pero ella siente y siente calladamente, y vive, vive dentro de esa fortaleza íntima no franqueada por nadie. Duele verla sufrir por Virginia, por Víctor, por su loro, que la besaba como un amante, cuyas plumas brillantes ella acariciaba con dulzura. Esa ilusión del amor la acompaña hasta su lecho de muerte.
No sin ironía, Flaubert describe a esta mujer humilde, simple, sencilla, amorosa y solitaria. En las páginas de este cuento es posible admirarlo en toda su maestría.
La película
Marian Laine dirige su opera prima con una protagonista de campanillas: la inigualable Sandrine Bonnaire, a quien aludí hace poco. Sandrine, que ha trabajado con Pialat, Chabrol, Leconte, Varda, es Felicité. La obra es fiel al relato de Flaubert, y aunque no inspirada, refleja con lucidez los amores y las pérdidas de ese corazón sencillo. Ambientada vagamente en el XIX y en la región de Normandía, muestra la calidez de Felicité, contraponiéndola con la frialdad de su patrona, Mathilde (una excelente Marina Fois), y su evolución hacia un "aprecio" que en el cuento no tiene lugar, pero que en el film humaniza al duro personaje. Sandrine hace un trabajo precioso. No sé si la obra se encuentra en DVD en el mercado de habla hispana, pero yo he podido verla por internet y vale la pena, si se conoce el cuento, porque pone cara, ojos y sentimiento a un personaje memorable.
Gustave Flaubert, Tres cuentos (Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián el Hospitalario, Herodías), Valdemar (El club Diógenes), Madrid, 2000, Traducción de María Badiola Dorronsoro.
Un coeur simple, Dirección y Guión (sobre el cuento de Gustave Flaubert del mismo nombre): Marion Laine, Producción: Béatrice Caufman y Jean-Michel Rey, Fotografía: Guillaume Schiffman, Música: Cyril Morin, Reparto: Sandrine Bonnaire, Marina Fois, Pascal Elbé, Patrick Pineau, Marthe Guérin, Johan Libéreau (Francia, 2008)

Por casualidad han coincidido en el tiempo la edición en DVD de A taste of honey (1961), de Tony Richardson y la prematura muerte de la hija del fallecido cineasta y de Vanessa Redgrave, Natasha Richardson, de quien escribiré muy pronto.
Cuando yo era casi una niña, empecé a ver películas en el cine club de la UNAM, allí en Copilco. Una de las pelis que más me impresionó fue esta crónica, tan realista como conmovedora, de un sector de la sociedad inglesa poco utilizada en la cinematografía de aquel país hasta ese momento: los pobres y desvalidos. Tony Richardson fue, no lo olvidemos, uno de los principales representantes de aquella corriente neorrealista inglesa denominada Free Cinema, y esta película fue uno de sus mayores logros. Ken Loach, Jim Sheridan o Stephen Frears han sido algunos de sus descendientes.
A taste of honey cuenta la historia de una muchacha abandonada a su propia suerte por una madre frívola y egoísta, de quien no recibe amor. Fea, solitaria y pobre, la muchacha sale del paso como puede. Los temas de la película son varios, y todos resueltos de una manera eficaz: el embarazo adolescente, la homosexualidad, la maternidad despreocupada, el paro y la pobreza. Todo ello cabe en esta historia triste, en la que sin embargo triunfan los sentimientos, la solidaridad entre Jo y su amigo Geoff, que la atiende y la cuida como su madre nunca hizo, Jimmy, el marinero que se enamora fugazmente de la chica y parte... y hasta la madre, a veces consciente de su actitud errónea, a veces torpemente tierna con la hija adolescente que ha conseguido fundar un hogar al lado de alguien que la quiere, el muchacho generoso, aceptado como es y finalmente rechazado por la madre. Un momento dulce en medio de la tristeza y de la desolación. Un toque de miel en esa amarga pócima que es la vida de los desheredados, de los desechados de la sociedad, de los pobres, de los feos, de los distintos.
La fotografía en blanco y negro, la banda sonora, los actores,la historia, todo contribuye a hacer de esta película una pequeña joya cuyos valores son eternos, o así quisiera creerlo.
A taste of honey (Un sabor a miel), Dirección y Producción: Tony Richardson, Guión: Tony Richardson y Shelagh Delaney, Fotografía: Walter Lasally, Música: John Addison, Reparto: Rita Tushingham, Dora Bryan, Murray Melvin, Robert Stephens, Paul Danquah (Gran Bretaña, 1961).
Como (casi) todos saben, me gusta mi trabajo, pero debo decir que necesitaba desconectar. Mi trabajo, desde el punto de vista físico, no es cansado. Como máximo, subo y bajo escaleras y cruzo varias veces el patio que separa un edificio 1 hacia un edificio 2. Comprendo bien que es infinitamente más cansado conducir un bus urbano durante 8 horas, y me siento una privilegiada social por no tener que hacerlo. Lo que no comprendo es el porqué están tan mal vistas las vacaciones escolares. La escuela produce, a profesores y alumnos, fatiga. A los alumnos, porque padecen un horario implacable: atención durante 30 horas semanales; a los profesores, porque debemos atraer esa atención durante 18 horas semanales a un auditorio variopinto, constituido por ese pequeño universo de seres con distintos niveles de inteligencia, de interés por los estudios, de educación y de cultura familiares; atención que varía según las horas del día ( no es lo mismo dar clase a las 8 de la mañana que a las tres de la tarde), y atención que uno se debe ganar minuto a minuto y que requiere una actitud alerta, un interés que no desfallezca, una creatividad incesante (pues no hay mayor enemigo de la atención que la monotonía), y todo eso produce fatiga emocional.
Nunca he comprendido por qué, en España, se tiene tan mala imagen de los profesores y especialmente, por lo que toca a las vacaciones. No lo comprendo porque los padres también se fatigan mucho, y tienen, algunos, la desfachatez de proclamarlo ante sus vástagos, tras una semana de tenerlos en casa.
Nuestra labor es muy delicada y cansa. Necesitamos renovarnos, desconectarnos de todas las exigencias que nuestro trabajo nos demanda. El calendario de vacaciones actual es tan imperfecto, tan dilatado, tan absurdamente católico...Nos obliga a esperar una Semana Santa que a veces llega cuando ya no podemos resistir más el aluvión de controles, reuniones de evaluación, de Departamento, de Pedagógica, y distribuye mal nuestros periodos de vacaciones.
Los padres trabajan, lo sabemos, pero ¿acaso no trabajan también los franceses? y sin embargo, sus vacaciones son racionales, mientras que las nuestras van por donde Dios manda (literalmente), siguiendo las fiestas de un calendario católico que no debería mandarnos nada, puesto que se supone que vivimos en un estado laico. Cuánto mejor sería tener libres una semana cada dos meses, y un mes en verano. Por supuesto que soy consciente de que en España hace demasiado calor en el verano, que deberíamos tener aire acondicionado en las clases para poder llevar esto a cabo. El estado se gastaría mucho dinero en ello pero creo que se ahorraría muchos fracasos. Deberíamos también hacer conscientes a los padres (que hasta ahora se piensan que la escuela es un aparcamiento de niños y adolescentes), de la necesidad de descansar en periodos más cortos y compensar eso con un mes de trabajo más en verano. Los padres anhelan acortar las vacaciones estivales, pero jamás se plantean, que yo sepa, hacer unas vacaciones bimestrales en vez de trimestrales.
Cuando se plantea el tema de las vacaciones, la sociedad española tiende a menospreciar la fatiga emocional de profesor y de sus alumnos, y se despacha a gusto hablando de holgazanería o de privilegios. Tengo una amiga en Suecia, país en el que todos los padres deben dar quince días de clases al año. Yo propondría una medida similar. Que cada padre o madre hiciera una semana de clases en un grupo al que no fuera su hijo/a. Esta medida (que podría hacerse como crédito variable), sería perfecta para que la sociedad en su conjunto comprendiera nuestra necesidad de vacaciones.
Por supuesto, hablo utópicamente. Ningún padre, ninguna madre aceptaría.
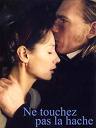
Hace unos meses estaba interesada por seguir la trayectoria fílmica de Guillaume Depardieu, hijo del celebérrimo Gerard, que siempre me pareció un actor de gran fuerza (lo había visto interpretando los papeles juveniles correspondientes a su padre en la madurez en Los miserables y en Todas las mañanas del mundo), y también en El farmacéutico de guardia, un thriller francés no demasiado brillante en su desenlace, pero interesante en su planteamiento, con Vincent Pérez, actor que valoro. Como también me gusta mucho Jeanne Balibar, actriz secundaria, hija del también célebre filósofo francés, me compré, via internet, el film Ne touchez pas la hache, dirigido por Jacques Rivette y basado en la nouvelle de Balzac La duquesa de Langeais,film que acaba de salir en el mercado del devedé español (supongo que debido a la reciente y prematura muerte de Guillaume a los 37 años: ya sabemos que el morbo vende).
La película me llevó, como tantas otras veces, al texto, que leí on-line, pero que está traducido al español. Se trata de una novela corta (nouvelle), en la que el genial escritor francés nos cuenta, con un realismo mezclado con romanticismo, la historia de un desencuentro. Cuántas veces ocurre que, en la vida, aquello que nos puede pasar no nos pasa en un momento dado, y ya para siempre perdemos la oportunidad de vivir algo que habría cambiado nuestro destino. Esto les ocurre a los dos protagonistas de la historia de Balzac. Hay un momento en que podrían amarse, pero no ocurre la correspondencia. Un amor se convierte en odio o en resentimiento por no haber sido correspondido, y entonces quien no ha amado ama de pronto, o se da cuenta de que ha amado siempre pero no ha sabido descubrirlo a tiempo; para entonces, el que amaba ya no ama, o quiere pensar que ya no ama y desea sólo vengarse por el insoportable dolor que le han causado. Más tarde, arrepentido, buscará a la que tanto le ha hecho sufrir y a quien él ha hecho sufrir también, pero ya es tarde. Tarde irremediablemente.
En resumidas cuentas y como de costumbre, esta historia que podría ser trivial o predecible se convierte en una pequeña joya a causa del estilo y de la perspicacia psicológica del más grande realista francés, el señor de Balzac.
La película:
Rivette es un director al que amas u odias, no tiene términos medios. Su filmografía se parece, en ese sentido (y en otros también), a la de Erich Rohmer, que tanta tinta ha hecho gastar a tirios y troyanos.
Va savoir, con Balibar y Sergio Castellito, uno de mis actores, preferidos, Jeanne, la doncella (un film en dos partes sobre Juana de Arco), con la gloriosa Sandrine Bonnaire y La historia de Marie y Julien son las películas que mejor definen su filmografía y que recomiendo.
La visión que da Rivette sobre la obra balzaquiana no convenció a la crítica cinematográfica, que la encontró excesivamente académica, lenta y fría. A mí me gustó por varias razones. Una es que pienso que la distancia y la frialdad del film se corresponden con el distanciamiento realista de la escritura de Balzac ¿De qué otro modo podría contarse una historia romántica en un estilo realista si no es distanciándose, sirviéndola sobre una capa de hielo? Si Rivette hubiese adoptado un tono apasionado, habría traicionado ese realismo desengañado que emplea Balzac en la novela. La novela no es una obra romántica, aunque la historia sí lo sea. De modo que Rivette, como Balzac, decide trazar fríamente el retrato de esa sociedad francesa de principios del XIX aparentemente pudibunda, preocupada con las apariencias, ocupada fundamentalmente en fiestas y reuniones llenas de retórica social en la que se enmarca la historia de un amor posible sólo si se hubiera producido simultáneamente, y no sucesivamente, en los corazones del héroe y de la duquesa.
Desde mi punto de vista, los actores principales (Guillaume Depardieu y Jeanne Balibar), sirven bien a los personajes. Sólo elogios merecen los espléndidos secundarios, entre los que se cuenta al gran Michel Piccoli, siempre acertado. Son también acertadas la escenografía, la luz, la fotografía y la música y la dirección une los hilos, para mí visibles, del espíritu con el que Balzac escribió la novelita.
En suma, recomiendo pasar, como yo he hecho, de la película al texto de Balzac (o viceversa), a todos aquellos interesados en la obra balzaquiana o en el cine francés y, por supuesto, a los fans de Rivette o de Guillaume Depardieu, un actor que merece ser valorado por sí mismo, así sea póstumamente.
Nouvelle on-line: aquí.
Película:
Ne touchez pas la hache (La duquesa de Langeais) Dirección: Jacques Rivette. Interpretación: Jeanne Balibar (Antoinette de Langeais), Guillaume Depardieu (Armand de Montriveau), Michel Piccoli (Vidame de Pamiers), Bulle Ogier (princesa de Blamont-Chauvry), Anne Cantineau (Clara de Sérizy), Mathias Jung (Julien), Julie Judd (Lisette), Marc Barbé (marqués de Ronquerolles), Nicolas Bouchaud (De Trailles), Thomas Durand (De Marsay). Guión: Jacques Rivette, Pascal Bonitzer y Christine Laurent; basado en la novela de Honoré de Balzac. Producción: Martine Marignac, maurice Tinchant, Luigi Musini, Roberto Cicutto y Ermanno Olmi. Música: Pierre Allio. Fotografía: William Lubtchansky. Montaje: Nicole Lubtchansky. Diseño de producción: Manu De Chauvigny. Vestuario: Maïra Ramedhan-Levi (Francia-Italia, 2007). (Ficha técnica tomada de http://www.labutaca.net/films/59/laduquesadelangeais.php

En las Naves del Español (Paseo de la Chopera, 14, Madrid), ofrecen un espectáculo único.
A pesar de lo que suele creerse, Hamlet no es la obra más representada de Shakespeare (que es Ricardo III). Es una obra con muchos altibajos, difícil, con alusiones que ya no comprendemos (como las que dedica a la compañía de niños que arrasaba en su época y que lo privaba de espectadores), y con tantos subtemas (la locura, la corrupción, el incesto, la traición, lo sobrenatural presente en lo natural, el teatro y cómo representarlo, la muerte, la guerra). Y tremendamente larga (completa, su duración se acerca a las 5 horas y media). Además, es una obra en la que pasa de todo y no pasa nada en cuatro actos y medio, y sólo hasta el final se resuelve o se desata en violencia, casi por casualidad, llegando así a un desenlace casi precipitado, como el que también podemos observar en Otelo.
Hamlet desarrolla la historia de un alma atormentada, un alma juvenil, puesto que el príncipe no tiene ni 20 años. Un alma destruida por un dolor insuperable: el de saber que su tío ha matado a su padre de manera insidiosa y artera, vertiendo en su oído un veneno mortal para quedarse con su corona, con su reino y con su reina, la madre de Hamlet. El joven Hamlet se ve de este modo despojado de todo su mundo, de todo asidero . Privado de su herencia, de su madre y de su padre, de todo lo suyo. Hamlet cree a su madre cómplice de la muerte del padre, pues con singular, desconsiderada presteza ha ido a calentar las sábanas del asesino. Desde el momento en que el fantasma del rey le cuenta la horrorosa escena del asesinato, Hamlet ya no puede amar. Ofelia pasa a ser enviada a un convento (aunque ella preferirá la muerte), porque en la vida del príncipe ya no caben más que un sentimiento, el dolor, y una actitud: la venganza, que es justicia. Pero ¿cómo llevar a cabo esa justicia? Esto lleva a la obra a la cumbre de la poesía y de la belleza del horror.
La puesta en escena de Tomaz Pandur en el espacio único de las Naves del Español, en el antiguo Matadero de Madrid cubierto con piscinas de agua y regado por la lluvia, nos transporta, hechizados desde la primera frase, hasta las tierras de Dinamarca. Frías, duras, perpetuamente húmedas. La genial actriz Blanca Portillo nos lleva, desde el momento mismo del inicio, a recorrer las húmedas y frías, duras facetas de su tortura. Blanca nos encierra en su alma, en el alma de ese Hamlet que encarna (ese Hamlet al que da carne y voz), y nos arroja a las sombras de esa alma juvenil turbada por el miedo al crimen, alma que llega al crimen y que rechaza la luz por imposible. Es siempre de noche en Dinamarca y siempre nocturna el alma hamletiana. Qué fuerza y qué poderío tiene la obra. Hay un gran trabajo de adaptación (la escena de la calavera es elidida con un gesto), y el texto shakespiriano (formidable monumento vivo), late.
Pero por encima de todo, esta puesta en escena nos ofrece a esta mujer esplendente que es Blanca Portillo que da VIDA, vida con mayúsculas, al ambiguo, iracundo, desesperado, doliente, solitario, dubitativo joven Hamlet.
Otras actrices han representado a Hamlet, desde Sarah Bernhardt, Nuria Espert, Fiona Shaw, Jesusa Rodríguez, pero dudo que ninguna de ellas (yo sólo vi a Nuria, siempre vociferante, y a Jesusa, en su momento), hayan podido conferir a este papel la furiosa, impetuosa rabia juvenil, el vivísimo dolor y desconcierto, la rebeldía ante el crimen con que Blanca encarna a Hamlet.
No podemos olvidar que uno de los casi siempre insuperables problemas de la obra es la edad del príncipe (problema que también encontramos en Romeo y Julieta) . Blanca no se convierte, en escena, en ese joven: Blanca es Hamlet. Sin artificio, Blanca es él a todo lo largo de la obra. Ella (él), es. Punto.
Es el milagro del ARTE. Milagro ante el que yo (gracias al cielo), cobro vida al mismo tiempo que el texto. Gracias a otros, con otros. Emoción estética sólo comparable al éxtasis amatorio en su momento climático, pero más perdurable. Esta emoción estética perdura y fertiliza el alma. Horas, días, meses, años después, aún seguirá moviendo, conmoviendo esa voz, esa presencia escénica de la Verdad artística, esa frase: El resto es silencio...

Estaba yo esperando el bus para ir a Barcelona, cuando una mujer de unos 50 años se acercó a mí y me espetó : ¿"Todavía no han venido"?
Me quedé mirándola, atónita.
1. ¿Hay alguna razón por la que una persona se dirija a otra sin mediar primero una fórmula introductoria, como:
a) Buenos días, buenas tardes, buenas noches... (según la hora del día).
Y/ o
b) Disculpe (o Perdone) (o ¿Sabe usted...?).
2. ¿Es tan difícil colocar un sujeto en una oración? Ejemplos:
a) Los autobuses... ¿han venido ya?
b) Mis amigas (whoever they may be)...han venido ya?
c) Sus amigas (si es que fuésemos conocidas, claro)...han venido ya?
d) Los tormentos del infierno... ¿Han venido ya, dado que al parecer nada más ha venido?
Y después dicen que los jóvenes no tienen educación.
Aclaración: esta señora ¡NO ERA UNA INMIGRANTE RUMANA!
(Lo digo por los racistas que siempre se meten en estas cuestiones mencionando a la ’plaga’ de Egipto que somos para ellos los inmigrantes).

En estos días me he sumergido de nuevo en el universo narrativo de Jane Austen, con la relectura de Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio y Persuasión. He pensado otra vez en la suerte maravillosa que han tenido las adaptaciones de estas obras al cine y a la televisión. Lo bien que han sido trasladadas del papel a la imagen, y lo mucho que esto ha influido para que el coronel Brandon, Darcy o Emma formen parte integrante de la cultura cotidiana (por así llamarla) de los ingleses, que no son precisamente la gente más elaborada de este mundo, pero que tienen la suerte de tener unos actores, directores, guionistas y productores que valoran con justicia la literatura y la cultura propias, porque no sólo han pasado por la universidad, sino que, curiosamente, han aprovechado sus estudios. Por otro lado, estas adaptaciones han demostrado ser muy rentables económicamente y todo ello ha contribuido a esta oleada de versiones de obras clásicas que tanto envidio y que tanto aprecio.
En muchas ocasiones, las series de la BBC o las películas me han llevado de la mano a la literatura; por ello no puedo estar en contra, globalmente, de la televisión (y mucho menos, claro está, del cine). En unas cuantas ocasiones he llegado a pensar que la traslación al medio audiovisual es incluso mejor que la novela en que se basa, como es el caso, por ejemplo, de La muerte en Venecia, de Thomas Mann, llevada al cine por el gran Luchino Visconti con la impagable colaboración de Dick Bogarde y de la bellísima y elegantísima Silvana Mangano.
En cuanto a Jane Austen, creo que puedo decir lo mismo: la versión de Sentido y Sensibilidad que dirigió Ang Lee en el 95, con un guión excelente de Emma Thompson (esa rara avis que conjuga belleza, inteligencia y humor en cantidades suficientes como para que nos postrásemos ante ella si la viésemos pasar por cualquier callejuela inhóspita y lodosa), es bastante mejor (a mi entender), que la obra misma.
Existen algunos problemas en la obra de Austen que desaparecen en la versión de Ang Lee. Por un lado, creo que Austen exagera la omnisciencia de un narrador o narradora que enjuicia constantemente a sus personajes, y que se decanta obviamente por la discreción y buen juicio de Elinor, la hermana mayor, y critica, a menudo agriamente, el romanticismo o la sensibilidad extravertida de la mediana, Marianne. En ello radica principalmente la animadversión que sentían por Austen las hermanas Brontë, que la consideraban excesivamente artificiosa en lo que toca a la creación de sus personajes, y sobre todo, en la manera en que Austen planteaba las relaciones sociales y amorosas en sus novelas: con tiralíneas.
La arquitectura de la obra de Austen es perfecta. Todo está calculado y medido y todo encaja perfectamente. La técnica es intachable. Sin embargo, encuentro que el personaje de Elinor es excesivamente pasivo, introvertido, pacato, juicioso en demasía...Casi diría que, si la conociera, me resultaría bastante insoportable. Emma Thompson borda este papel otorgándole una humanidad, una sensibilidad, un amor por su hermana que verdaderamente nos arranca lágrimas. La Elinor cinematográfica me resulta mucho más amable que la austeniana (a pesar de que se enamora -con toda timidez, claro está- de Hugh Grant, cuya única gracia para mí consiste en que dice sus discursos de corrido, siempre poniendo esa cara de estreñimiento que suele poner en todas y cada una de sus actuaciones).
Otro elemento interesante de la obra de Austen que queda bien reflejado en la adaptación cinematográfica es el económico. En Austen, la economía es vital, es central para comprender todas las relaciones planteadas en sus obras. En Sentido y sensibilidad, al igual que en Orgullo y prejuicio, las hijas se ven privadas del derecho a heredar las propiedades paternas (que pasan a cualquier otra línea masculina. En el caso de Sentido... a un hermano mayor, fruto de un primer matrimonio, y en el de Orgullo...a un pariente lejano, picajoso y snob y uno de los personajes más cómicos del universo austeniano: el clérigo Collins). Esa vulnerabilidad económica trasforma a las mujeres de Austen en mujeres que sólo pueden resolver sus vidas casándose con hombres de cierta fortuna. Y es una característica decisiva ( a mi modo de ver), cuando se produce el cambio de actitud de Lizzie Bennet ante la posibilidad de casarse con el dueño de Pemberley, el famoso Darcy de Orgullo y prejuicio, obra que trataré de reseñar algún día en este lugar. En Sentido y sensibilidad, la muerte del padre deja a la viuda y a las tres hijas en una situación de comparativa pobreza. Sus vidas cambian radicalmente y esa pobreza condiciona la rastrera y desgraciada huida de Willoughby y la ruin actitud del hermano mayor , John Dashwood, y de la esposa de éste, la odiosa Fanny. Esto nos permite conocer, en cambio, la nobleza y la decencia de Edward Ferrars y del coronel Brandon, la generosidad desinteresada de Middleton, la entereza de Elinor, la incredulidad de la romántica Marianne, etc. Y a esta pobreza, finalmente, deben ambas hermanas su posterior felicidad, pues es asumida dignamente, casi heroicamente por ellas, frente a la sevicia y la avaricia del bello Willoughby (igual que en Orgullo... ocurre con el igualmente bello teniente Wickam), o con Lucy Steele, que, decantándose por Robert Ferrars hará posible la unión de su hermano Edward con Elinor, hasta ese momento tan imposible como soñada por ambos.
Por otra parte, en la versión de Ang Lee-Thompson, el papel de la hermana pequeña, Margaret, expresa muchos pensamientos que en la novela corren a cargo de ese/a narrador/a tan pesado/a que he mencionado antes, liberándonos así de su omnipresencia. También consigue decir en voz alta lo que otros personajes piensan pero no pueden decir a causa de los convencionalismos sociales que ella, por su edad, puede ignorar. Margaret, en la película, se convierte en un personaje mucho más importante, imprescindible, mientras que en la novela pasa casi desapercibido. La obra gana así en análisis y profundidad y en perspectivas, en puntos de vista.
Para mí, uno de los grandes aciertos de Jane Austen es su impecable, extraordinaria técnica narrativa cuando emprende la descripción de las escenas en las que toman parte muchos miembros de la sociedad o de una familia. La descripción de las reuniones y cenas en casa de Sir John Middleton es absolutamente magistral. La extraña vitalidad del personaje, su buen corazón y su simplicidad típicamente masculina (que le hace elogiar a Willoughby como persona únicamente basándose en que es buen cazador y posee una excelente perrita cazadora), su anodina esposa, su suegra, la señora Jennings, también bondadosa, aunque insoportable, los hijos, el coronel Brandon, las hermanas Steele, los Palmer... Todo ese universo está narrado y expuesto con total coherencia y absoluta perspicacia. En la película, todo ese fresco social queda reflejado en actuaciones magistrales de todos esos impagables secundarios: Elizabeth Spriggs, Imelda Staunton (gran actriz y gran amiga de la pandilla Thompson-Fry-Laurie: si podéis verla en su Vera Drake, adelante, es una obra muy interesante de Mike Leigh), Hugh Laurie (universalmente conocido por su papel en la serie americana Dr. House y excelente, como siempre), Robert Hardy, en un gran papel como Middleton, Imogen Stubbs, etc., etc...
Tanto la novela como la película me parecen imprescindibles. Se complementan, se alimentan provechosamente la una de la otra para ofrecernos una extraordinaria visión de la sociedad, los sentimientos o de las diversas formas de encarar la desgracia o la pobreza. La felicidad que unos alcanzan al final es fruto de una actitud ética ante la vida, pero esto no resulta tan moralizante como cabe esperar. Y es de pura justicia poética que los sedientos de fortuna y de poder acaben sufriendo los tormentos de Tántalo.
La película da cara y voz ( y qué actores, Dios) a los personajes. Están extraordinariosThompson, Winslet, Jones, ¡Rickman! Wise...¡y todos esos maravillosos secundarios!
En fin, leed la obra y ved la peli. Por cierto en una edición muy completa, con entrevistas y extras muy informativos ¡Y a muy buen precio!.
Jane Austen, Sentido y sensibilidad, Random House-Mondadori de Bolsillo, Barcelona, 2007 (4º ed). Traducción de Ana María Rodríguez.
Sentido y sensibilidad (USA, Reino Unido, 1995), Reparto: Alan Rickman, Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Imelda Staunton, James Fleet, Gemma Jones, Tom Wilkinson, Harriet Walter, Hugh Laurie. Director: Ang Lee; Guión: Emma Thompson; Dirección artística: Philip Elton; Diseño de producción: Luciana Arrighi; Fotografía: Michael Coulter; Música: Patrick Doyle; Productor ejecutivo: Sydney Pollack; Vestuario: Jenny Beavan, John Bright.
PD: Hay también una versión reciente (2008) de la novela en una serie de la BBC (muy correcta, quizá menos lírica, sin la dirección de Ang Lee, especialista en fundir personajes y paisaje, y sin el duelo Thompson-Winslet), que también recomiendo (pero que no lleva subtítulos en español, y no sé si se encuentra en el mercado hispanohablante). La versión es excelente, muy fiel a la obra. Dura tres horas y no desmerece, pero... 
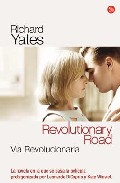
Al hilo del estreno de la película de Sam Mendes (que no he visto), he leído la novela de Yates, precedida de algunas reseñas verdaderamente ditirámbicas. Como muy bien dice mi ciber colega Portnoy de la literatura inglesa contemporánea, algunas obras, no se sabe bien por qué, son calificadas de ’obras maestras’ cuando realmente no lo son. Puede que sean buenas obras, obras interesantes, obras conseguidas... pero no son hitos en la historia de la literatura, ni siquiera de la literatura de su país.
Esto pienso yo de Revolutionary Road, novela publicada en 1962 y ganadora del premio Nacional de Literatura en USA.
Tengo la sensación de que es una historia que ya conozco. Me suena un poco a ¿Quién teme a Virginia Woolf? Está muy bien escrita, pero es una historia un poco repetitiva y bastante predecible. El tema no es tanto una crítica del llamado ’sueño americano’ como una radiografía de la desazón burguesa. Y sin embargo, qué poco variamos el esquema de esa vida vacía.
Lo que me parece más interesante de la obra es la forma en que Frank se imagina los diálogos. Los diálogos reales nunca se parecen a los imaginarios y nunca responden a sus expectativas, por lo que no tiene nunca las respuestas adecuadas ni las preguntas correctas y todo se vuelve un despropósito o peor todavía, un horrible malentendido.
Por otro lado, la pre-historia de su personaje protagonista femenino, April, se presta a hacer una ruda lectura psicoanalítica, la cual no deja de hacer su marido, y por supuesto, me temo que la mayoría de los lectores. Es un personaje que promete y no cumple con las (ni con sus) expectativas. No es interesante, ni inteligente, ni adorable. Peor todavía, actúa tan estúpidamente que uno no puede ni siquiera sentir una fugaz empatía.
La vida en común destruye el amor -ya lo pensaba la princesa de Clèves (ver mi reseña anterior), señores, tres siglos antes, je-, y hasta puede llegar a convertirse en odio ¡Qué noticia!
Destrucción, autodestrucción, adocenamiento de clase media, urbanizaciones, uniformidad de casas, coches, sentimientos, reuniones... Para definir o describir esto me remito con mayor placer a la imaginería de Eduardo Manostijeras en esas escenas impagables en las que los coches de los maridos abandonan el falso paraíso a la vez y vuelven a la vez, y las mujeres salen y entran de sus casitas de colores, mientras fabrican su bien elaborado infierno.
¿Vale la pena la lectura de esta obra? ¿Por qué no? Es suficientemente cáustica como para entretenernos un rato. Pero es olvidable. Dos tardes y un suspiro. Una lectura más. Tal vez la peli con la magnífica Kate...
Richard Yates, Revolutionary Road (Vía Revolucionaria), Madrid, Punto de lectura, 2009. (Traducción de Luis Murillo Fort).

Hace un par de años me compré este librito y desde entonces había estado durmiendo el sueño de los justos en un rincón de mi habitación, al lado de otros que también (alas!) siguen pendientes de lectura. Por fin, hace un par de tardes, me arrebujé en su compañía, "abrigándome del frío, de la lluvia y de las mareas", como dice Quignard, dentro de sus páginas (en realidad, de las mareas no tuve que abrigarme porque no lo necesito al no estar a la orilla del mar, pero en fin, todo sea por la literalidad de las citas...).
Al principio, la novela es dura. Lo es porque presupone un cierto conocimiento de los entresijos de la corte de Enrique II de Valois, rey de Francia, de sus asuntos (numerosos), de alcoba, y en general, de la historia francesa de ese periodo histórico. Como he visto unas cuantas veces La reina Margot (por ahí andan un par de posts sobre ella) y he leído también una biografía encantadora de Néstor Luján que no he reseñado aquí, así como varios libros sobre Felipe II (casado con Isabel de Valois, hija de Enrique y hermana de la susodicha Margot), debo decir que yo no estaba del todo ajena a tales enredos y líos entre Catalina de Médicis, Diana de Poitiers y demás personajes históricos. Sin embargo, esas primeras páginas me costaron un poquito, antes de que entrara de lleno en el terreno de lo ficticio, y de que me dejara seducir por la curiosa y ejemplar historia de los amores (o desamores) de la princesa de Clèves, de su marido, el desdichado príncipe, y el duque de Nemours.
La novela plantea un espinoso tema: la virtud nos hace desdichados. La virtud mata. La pasión no desatada tiene un poder destructor equiparable a la del Hambre, el Fuego o el Infierno. La princesa de Clèves es una joven inmisericorde, consigo misma, en primer lugar, y con los dos hombres que la adoran : su marido, el príncipe, a quien no puede amar, y el duque de Nemorus, el cortesano más bello y seductor del momento, a quien ama, pero a quien no permitirá nunca ni el más leve destello de amor o de alegría. Sorprendentemente, la carrera galante de este bello Casanova se verá truncada bruscamente cuando se entrega en cuerpo y alma al amor que le despierta la hermosísima y cruel Princesa.
Ella, guiada por una madre virtuosa, no cederá jamás a las tentaciones de la promiscua y desenfadada corte francesa. Su sinceridad es total, como lo es su rigidez, y por ello, hace partícipe, en un momento dado, a su marido, del amor que siente por el bello Nemours. Esta sinceridad impoluta mata al príncipe de Clèves y la princesa, sintiéndose o sabiéndose culpable de esa muerte, renuncia a un segundo matrimonio y con él, a ser feliz, y a hacer feliz a Nemours. En el contexto de la época, todo esto no es más que un despropósito. Pero en el fondo de la decisión de la princesa late algo más que el amor puro a la virtud. En la base de esta cruel decisión está el convencimiento de que Amor y Matrimonio son enemigos naturales. Y que pasión y convivencia son excluyentes. Por ello, ansiosa de evitar el Dolor, renuncia a una fugaz felicidad, en pos de una satisfacción de la renuncia que al menos engrandece su concepto de la Razón, que todo lo preside.
Así, la princesa explica a Nemours su negación a casarse con él, una vez muerto de dolor el príncipe. La sinceridad de la princesa, al contar a su esposo que ama, aunque no se ha entregado ni se entregará nunca al amante, tiene un poder destructor terrible. El marido es destruido por la verdad de un amor que no se ha consumado ni se va a consumar. Incapaz de sobrellevar el peso de esa confesión, el príncipe sucumbe. Sucumbe, paradójicamente, aunque crea en la fidelidad de ella. Esta fidelidad, creada por el matrimonio, pero no por el amor, le devora por dentro hasta terminar con su vida.
En la novela se cuentan otras historias galantes, que no tienen el dramatismo de la historia principal, y que nos enseñan que el galanteo, por ser distinto al amor, puede llegar a causar problemas, pero nunca la muerte o el dolor que causa la pasión verdadera, convertida en fuego que consume a los que aman sin poder poseer. El príncipe de Clèves posee físicamente a su esposa, pero sabe que no es amado por ella, y por eso sufre y muere. Nemours, que se sabe amado, pero no puede poseer, sufre y pervive, aunque herido para siempre por este amor inalcanzable. Ella es quien maneja estos sentimientos, negándose siempre la posibilidad de la felicidad y optando por la tranquilidad de un retiro de la vida en el que sus sentimientos no se verán mezclados ni sacudidos por la previsible desilusión.
La obra es interesante, aunque muestre este retorcimiento que bien podríamos llamar psicoanalítico: la princesa teme amar de verdad porque teme sufrir, pero sufre igualmente y hace sufrir también ¿Es esto virtud? El juicio lo hacemos nosotros.
¿Esa Razón, más poderosa que el sentimiento o que la aparta de él, es mejor que dejarse llevar por las pasiones?
¿Es la princesa de Clèves más moral que Diana de Poitiers, que la Delfina de Francia, María Estuardo, o que las otras damas que tienen una sucesión de amantes? ¿Es mejor que las damas que se entregan a sus amantes y disfrutan de esos amores adúlteros?
Cléves, por otra parte, triunfa cuando niega sus favores o su amor, pues tanto su esposo, el príncipe, como Nemours o el caballero de Guisa, que la aman, acaban dedicándole todos sus pensamientos y todas sus acciones.
En todo caso, la princesa de Clèves es distinta, y esa diferencia con las otras damas le proporciona una sensación de orgullo y de seguridad.
En el interesante prólogo de mi edición , se nos dice que estas novelas se escribían colectivamente , cosa que yo ignoraba, y que en la escritura y desarrollo de La princesa de Clèves participaron varios escritores, entre los que se cuentan La Rochefoucauld o Segrais, bajo la batuta de Madame de La Fayette. También se explica cómo y porqué la escena de la confesión entre la princesa y el príncipe (motivo de la ulterior muerte del desdichado esposo), la sitúa en niveles de inverosimilitud paralelos al de cualquier cuento de hadas, aunque la acción se sitúe en un contexto bien real, el de la corte de Enrique II. Por ello, la novela mezcla el cuento de hadas (terrible, como solían ser, realmente), con la novela histórica.
Madame de La Fayette, La princesa de Clèves, ed. Losada, Buenos Aires-Madrid, 2005. Introducción, prólogo y notas de Cristina Peña.
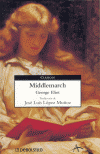
En primer lugar, debo dar las gracias a los que amablemente se han interesado por mi ausencia de este blog. He tenido y tengo algunos problemas con el router y eso ha sido lo que fundamentalmente me ha impedido continuar, así como algunas incidencias personales del todo agradables.
Vuelvo con esta reseña de Middlemarch, una novela a la que llegué después de haber visto la serie de la BBC del mismo nombre, que como todas estas series de época tan bien saben hacer los británicos.
Finalmente, hace un par de meses, decidí hincarle el diente a la novela (y no fue una decisión fácil, ya que tiene más de mil páginas). Coincidió esta lectura con el final del trimestre escolar, lo que me llevó a hacer una lectura lenta de la obra, cosa que no es habitual en mí, que soy una devora-libros.
He disfrutado mucho de la lectura, ya que tenía en mente la dramatización que se había hecho para la tele. En una obra tan larga y tan compleja, en la que hay varias tramas argumentales, la multiplicidad de los personajes puede llegar a ser un problema abrumador.
Algunos consideran esta obra de George Eliot (esa gran escritora inglesa de corte liberal, cuya fructífera obra se publicó, como la de muchos de sus contemporáneos, por entregas), como una especie de culebrón decimonónico.
Considerarlo de este modo sería como considerar que los Dickens, Balzac o Pérez Galdós son folletineros y no verdaderos escritores. Sólo quien ignora los mecanismos de esta literatura por entregas puede considerar que tiene algo en común con los modernos seriales televisivos, tan ayunos de literatura como llenos de tópicos,
Middlemarch, terminada en 1871 (año en el que La Fontana de Oro de Pérez Galdós vio la luz), ha sido correctamente considerada por Virginia Woolf y por otros, como una obra maestra de la literatura inglesa y continúa siendo una novela de referencia actualmente. Penúltima de las obras de Eliot, muestra su madurez como escritora y constituye un análisis especialmente lúcido de la sociedad victoriana con todas sus contradicciones, sus miserias, sus anacronismos, sus luchas de clase y de género, su religiosidad y su moral.
Como obra compleja que es, discernir el tema resulta arduo. A través de las historias entrelazadas de Dorothea Brooke y de su hermana Celia, del tío de ambas, Arthur Brooke, un terrateniente insulso y sin sentido de la virtud, aunque cariñoso y atento con sus sobrinas, de Casaubon, con sus manías pseudo intelectuales, su egoísmo feroz, su hipócrita sentido de lo conveniente y del joven y enamorado Ladislaw entramos en la primera historia. Historia que podríamos conectar por sus ecos religiosos (o más bien de crítica de la religión), con otra de las obras de Eliot, Daniel Deronda.
En la intrincada red de las relaciones de los personajes que pueblan esta historia primera de Middlemarch vemos la inteligencia y ternura juveniles de Dorothea estrellarse contra la frialdad y estrechez de miras de su esposo, Casaubon, y vemos desarrollarse también la historia del amor romántico y puro de Ladilsaw por la esposa de su tío. Pero también se nos describen los intríngulis de la vida política del pueblo, las relaciones entre los habitantes de esos feudos ingleses tan peculiares y tan distintos de los nuestros, pero sin embargo, y en el fondo, tal como los describe Eliot, podemos tender una línea que nos lleva hasta esos mismos problemas y corrupciones que están tan presentes en Los pazos de Ulloa, de Pardo Bazán, en los que el caciquismo se equipara con esas elecciones que transcurren en aquel pueblecito imaginario de Inglaterra en el que Eliot coloca a sus personajes.
En esta, que llamaremos la primera historia de Middlemarch, tenemos pues bien desarrollados y tratados los temas de la política y sus corrupciones, de las clases sociales (o sus diferencias), y del amor, enfrentándose a las convenciones sociales, que ante todo ven el matrimonio como un negocio o un trato sociales entre iguales y no como una unión amorosa. Y no menos importante, Eliot desarrolla aquí el tema del género. Dorothea es una mujer educada, ambiciosa (en el sentido de que desea hacer uso de sus cualidades intelectuales y de sus ideas de reforma social), y que se ve completamente decepcionada, primero como esposa de Casaubon, al darse cuenta de que él no es el gran intelectual al que ella había ambicionado ayudar en su magna obra, sino un mediocre recopilador de citas ajenas, y que después, ya unida a Ladislaw, sólo podrá ver cumplidos sus deseos por su interpósita persona, conformándose así con un segundo plano muy modesto, oscuro y sin relieve y encontrando en ese ámbito, al parecer, la felicidad.
No estamos ante una obra irrealista, y el planteamiento de este fracaso vital de Dorothea no puede verse como un argumento de feminismo avant la lettre sino más bien como una descripción bastante ajustada a la realidad de la época. Dorothea misma no es un personaje totalmente positivo. Eliot nos la muestra extremadamente ingenua en sus suposiciones, muchas veces precipitadas, como en el juicio equivocado que hace sobre su primer marido, Casaubon, el incluso después, la vemos moverse en un terreno muy próximo al fanatismo religioso, en este caso protestante, que suele ser tan nocivo como el de esos personajes ultracatólicos galdosianos de La familia de León Roch, o de Doña Perfecta, pero Eliot no usa ni abusa, como Galdós en estas dos novelas, del personaje-arquetipo, ni de la tesis. Y por lo tanto, su obra resulta en su conjunto más convincente que la del canario, o si se quiere, más moderna.
La que llamaremos la segunda historia de Middlemarch, fue en realidad, la primera que ocupó a Eliot en los inicios de la escritura de esta novela. Aquí tenemos a Lydgate, un joven médico, miembro subalterno de una familia de la ’gentry’, es decir, de elevada posición, pero sin medios económicos propios, cuyo alto idealismo y merecimientos académicos son extraordinarios. Su ambición es llevar a cabo investigaciones pioneras en una ciudad pequeña, de provincia, que resulta ser Middlemarch.Tertius Lydgate quiere llevar allí la ciencia y el progreso en el ámbito de la sanidad publica. Desea promover los estudios de la medicina moderna. Tiene todas las cualidades, pero no tiene las posibilidades materiales para llevar a cabo su proyecto, y por ello necesita alianzas. Alianzas que, en lo económico, lo llevarán a unirse a un hombre cuyo oscuro pasado hasta el momento de la historia nadie conoce, pero que saldrán a la luz con toda su vileza y maldad y que hundirán a Lydgate, lo mismo que lo hará una decisión equivocada: un matrimonio, como en caso del de Dorothea, fallido. Una mujer que no le merece, una mujer hermosa, aparentemente buena, pero realmente considerablemente indigna, que jamás comprenderá sus ideales, que sólo deseará opulencia, lujo, todo aquello que Lydgate desprecia y que acabará por tener que darle. El fracaso de Lydgate es total. Los ideales que acariciaba serán completamente aplastados por la crudeza de la realidad que lo rodea y a la que él ha tenido que rendirse.
Finalmente, la historia de la familia Garth, una familia de gente honesta, trabajadora y verdaderamente moral, es la única que tiene un final feliz, ya que Fred Vincy, muchacho alocado y bueno para nada, acaba siendo un hombre honrado al hacerse merecedor del amor y la confianza de Mary Garth. De las tres, esta historia es la más pura, en el sentido de que en ella no toman parte otros elementos, aparte de los puramente referidos a los personajes que la viven. Es una historia no romántica, pero sí de amor. O sobre el poder que tiene el amor para redimir a quien verdaderamente ama, como es el caso de Fred Vincy.
En esta ciclópea novela, hay muchas más historias, la de los padres de Ladislaw, la de Featherstone, la del hipócrita Bullstrode y su amada esposa Harriet, etc.
Middlemarch es una obra mayor.
George Eliot, Middlemarch, ed. Random House-Mondadori, (Col. Clásicos de bolsillo), Barcelona, 2004.