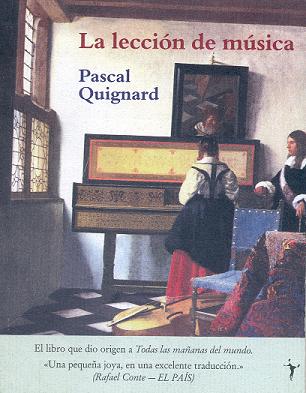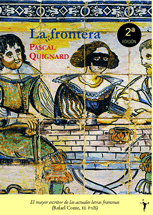Pascal Quignard o la pureza del lenguaje
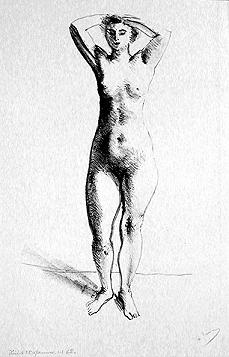
Cuando un escritor me gusta, igual que cuando me gusta un cineasta, procuro conocerle a fondo; seguirle, en la medida de mis fuerzas, para comprenderle, para disfrutar con él, para crecer por dentro. Todo crecimiento requiere su luz y su tiempo.
Eso me ha sucedido con mi tardío encuentro con Pascal Quignard. Francia nos ha dado grandes escritores, novelistas, poetas, pero también en español existen esas razas. Lo que no tenemos es un escritor-escritor. Uno que escribe sin importar el género, en una mezcla de narración, ensayo y poesía o incluso yendo más allá, internándose en el mito, en el misterio profundo guardado bajo cientos, bajo miles de palabras. No tenemos un Foucault ni un Quignard, a pesar de los esfuerzos de Francisco Umbral o de Octavio Paz. No sé si es una cosa que podríamos llamar génética: si esto se explica porque no tuvimos antes Madames de Savigné o Montesquieus, ni siquiera Bossuets. O si es que en el interior de las lenguas existe eso que se denomina ADN en los humanos, que determina si la columna vertebral de una lengua será reflexiva o lúdica, lenta y referencial o rápida y bulliciosa, o si será filosófica, conceptista; si en ella existen o no los gérmenes de la búsqueda, probablemente bizantina, de la verdad. La limpia sintaxis francesa, la elegancia imponderable del discurso en esa lengua, la propia importancia del discurso en francés me hacen pensar que algo hay de eso. Algo hay en esas cláusulas francesas que no encontramos en español, algo que no puedo definir pero que siento. Cadencias, colores, interrogaciones, tempos. la lengua francesa tiene tempos muy largos, frases que se entrelazan vívidamente, que se entrelazan sin perder el hilo de Ariadna. Que no suenan a tercetos encadenados. Qué placer, la lectura. Qué lentitud nos pide esa lectura. Qué lentitud de la palabra dicha, qué lentitud de la palabra leída: pensamiento que se detiene: reflexión, indagación, buceo.
La estructura del discurso de Quignard es versicular. Pensamientos que él llama tratados. Fragmentación que requiere que de nuestro ser interior surja la columna vertebral que los una:la reflexión vertebradora es nuestra. Como en la poesía, sólo se le puede citar literalmente: letra por letra.
Sólo se le puede leer si uno también se siente fuera del mundo, en el mundo de la letra, es decir, en el pensamiento vivo.
Y ese pensamiento es silencioso. La paradoja es sacra. Palabra y silencio. La antinomia únicamente humana.
Sólo se le puede leer cuando se lleva, desde el nacimiento, la nostalgia del mundo prenatal: del mundo originario, de sonidos y de sensaciones no dichas. Nostalgia que nos viene de lejos, tal vez de generaciones anteriores, en la que algún antepasado pronunció una palabra, tuvo un pensamiento que traspasó, sin ser dicho nunca, nuestro mundo inmerso en la placenta. Que no se borró en el trance del parto, que nos acompañó más allá de la herida genital de nuestra madre, al darnos la luz, al darnos a luz. Esa nostalgia silenciosa es la certeza que jamás tendremos sobre nuestra existencia como especie. Una certidumbre de la que carecemos los que buscamos la letra, la literatura. Esa inquietud que nos traspasa y que nos impide ser como los demás, que nos aparta, que nos ha apartado siempre, del mundo de los vivos.