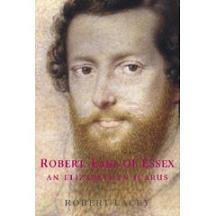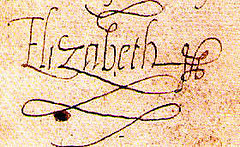Elizabeth, de David Starkey
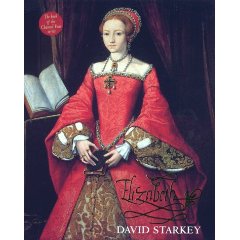
No es ningún secreto que la historia es una de mis aficiones favoritas, especialmente la de los siglos XVI y XVII, aunque en tiempos también me apasionó la del XVIII Novohispano. Y una de las más atractivas es la de la Inglaterra Tudor. Nunca comprendí por qué razón los historiadores ingleses son tan amenos, tan agradables de leer. Lynch, Carr, Schiama, incluso Kamen. Y Starkey es uno de ellos, además de ser un genial divulgador a través de sensacionales documentales en los que sus conocimientos se entrelazan con su vehemente manera de contar porque ¿qué es la historia sino una de las más maravillosas o terribles narraciones que podemos escuchar o leer?
De modo que tras haber visto su serie sobre la monarquía inglesa desde sus inicios (reyes sajones y normandos, etc.), he comprado vía internet su biografía de Elizabeth, personaje a todas luces brillante y enigmático, que me es bastante familiar. De muy niña leía aquellas biografías de André Maurois o de Stefan Zweig de la biblioteca de mi abuelo y el género siempre me ha fascinado. Sobre Gloriana tengo un buen puñado de estudios, incluso iconográficos (la representación pictórica es muy esclarecedora, con todo su simbolismo y su importancia como propaganda, bien conocida desde siempre por los poderosos), de los que alguna vez he dado cuenta aquí.
La lectura de esta biografía me ha resultado muy fructífera. Lo ha sido porque Starkey no sólo se ocupa en este libro de una etapa que los otros estudiosos han visto por encima (la etapa inicial, la del aprendizaje, como la llama Starkey), sino porque estudiándola, se dilucida todo lo que después fue la personalidad de la monarca inglesa en su plenitud. En su infancia y en su adolescencia, en sus años formativos, encontramos el germen de lo que Elizabeth fue (y de manera muy importante, también lo que no quiso ser ) durante los 45 años de su reinado. Por otro lado, Starkey se introduce en los documentos de la época con rara habilidad para que nosotros, profanos, podamos sacar nuestras propias conclusiones. Él también nos ilustra, claro está, sobre la significación de las cosas pequeñas, porque todo significa, y mucho más en esa época y en esas circunstancias.
El libro de Starkey no sólo está escrito con todo el vigor y el entusiasmo que posee su autor: también tiene la precisión y la objetividad necesarias para que el resultado sea un libro imprescindible para conocer no sólo a la monarca, sino a la mujer cuyos primeros años de vida estuvieron marcados por la muerte de su madre y la incertidumbre de su papel en la corte, tanto en la época de su padre, Enrique VIII, como en la de su hermana, María Tudor. Resulta muy interesante observar cómo fue educada Elizabeth por los mejores maestros, como Roger Ascham o William Grindal. Cómo aprendió latín y griego perfectamente, a través de un método de traducción doble (primero traducía el texto original al inglés, y cuando ya había ‘olvidado’ el original tenia que traducirlo del inglés y conseguir el mismo texto en latín o griego que habían escrito los grandes autores que debían convertirse en su modelo). Con ello, su maestro decía que no sólo aprendía a traducir, sino a introducirse en la mente de los grandes escritores como Cicerón o Sófocles. Por supuesto, Elizabeth dominaba también el francés, el italiano, el español, y era música consumada y no mala poeta.
En los primeros capítulos, Starkey nos recuerda la feroz inteligencia y raras virtudes de Enrique VIII en su época de príncipe. Porque el denostado (y con razón) Enrique, el padre de Elizabeth, fue el príncipe más culto de Europa: latinista, músico, poeta, teólogo y erudito. Enrique pasó de ser un príncipe de encantamiento a ser un tirano cruel e inestable. Ese tránsito del sueño a la pesadilla fue vivido por Elizabeth desde muy tierna edad, cuando su madre fue decapitada por orden de su padre y ella pasó de ser princesa de Inglaterra a ser simplemente Lady Elizabeth, una niña declarada bastarda que no tenía ropa que ponerse y cuya Casa fue desmantelada sin que ella pudiese comprender por qué, cuando sólo tenía tres años y medio.
Según Starkey, es imprudente o por lo menos temerario hablar de la influencia que pudo tener en Elizabeth la muerte de su madre, ya que nunca habló o escribió sobre ella. En cambio, sabemos que tuvo por su padre una constante adoración. Enrique llegó también a apreciar las cualidades ostensibles de la joven Elizabeth; su inteligencia era preclara y su cuidadosa preparación intelectual fue un hecho no ajeno al interés de su padre por los estudios. Para la historia de las mujeres es un dato curioso: tanto las hijas de Enrique como las de Thomas Moro por ejemplo, o la misma Isabel la Católica y su hija Catalina de Aragón (primera esposa de Enrique e hija de los Reyes Católicos), fueron mujeres cultísimas, que tuvieron como profesores a las mejores mentes europeas de su tiempo. También lo fue Ana Bolena, madre de Elizabeth.
Una vez muerto su padre, Elizabeth pasó a vivir con su madrastra, Katherine Parr, quien a los pocos meses casó con Thomas Seymour. Entonces ocurrieron aquellos acontecimientos dudosos que hicieron pensar a todos que Seymour había abusado de la ingenua Elizabeth (entonces de 14 años), metiéndose en su cama por las mañanas, haciéndole cosquillas e incluso haciendo trizas su vestido con una daga en presencia de la supuestamente muy virtuosa Katherine Parr, que murió de parto semanas después del oneroso incidente. Puede que Seymour considerara la posibilidad de casar con la princesa antes de ser llevado a la torre y decapitado, una orden dada por su propio hermano, consejero del joven monarca Eduardo VI. Elizabeth estuvo en peligro de muerte por este affaire y Starkey señala dos puntos importantes: uno, que todos los hombres que ella amó tenían el mismo perfil físico y psicológico de Seymour y dos, que desde ese momento ella se dio cuenta de lo peligroso que era el amor físico. Probablemente, especula Starkey no sin razón, fue el episodio de Seymour y no la muerte de Ana Bolena, su madre, una de las razones principales que la apartaron para siempre del matrimonio. Siendo una joven de 16 años, Elizabeth supo capear el temporal y consiguió salvar la vida, pero nunca más se dejó llevar a mares tan procelosos y fue infinitamente reacia a comprometerse con ningún hombre, a pesar de sus sentimientos por Robert Leicester, por Lord Essex o por el duque de Anjou.
Cuando su hermano Eduardo VI se sentó en el trono, Elizabeth gozó de tranquilidad y de una situación en la corte muy favorable. Le fue entregada la cuantiosa herencia que Enrique VIII le había asignado: las tierras, los palacios, el dinero. Ser protestante la colocó en una luz muy favorable ante el rey, que la quería mucho y que era un fanático de la reforma de la Iglesia. Mientras, María Tudor oscilaba entre el amor fraternal y el rechazo que su religión católica causaba en su hermano y en el Consejo. A todas luces, María era un problema. Ninguna de las dos medio-hermanas estaba casada cuando el jovencísimo Eduardo murió. El rey, a sus 15 años, era también un chico precoz, inteligentísimo y muy cultivado, y de su propia mano escribió unas disposiciones testamentarias que alejaban a las dos mujeres que más quiso del trono inglés. Era lógico que alejara a María, a causa de su religión. Preveía Eduardo que su acceso al trono podría causar una guerra de religión aún más temible que la guerra de las Dos Rosas que había enfrentado a los Lancaster y a los York y que se había resuelto con el matrimonio de su abuelo Enrique VII con Isabel de York, su abuela. Su razón para excluir a María fue la declaración de bastardía (arguyendo, como hizo su padre, que el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón era nulo, por haber sido ella viuda del hermano de su padre, hecho que según las Escrituras constituye un delito atroz: es un incesto y como tal, está maldito). Eduardo aparta también a Elizabeth de la sucesión, por considerar también que es bastarda e hija de una adúltera. Eduardo no quiere una mujer en el trono inglés como sucesora, pero su problema está en que todas las posibles candidatas son mujeres: sus hermanas, María y Elizabeth, su prima María Estuardo (que además es católica como María Tudor, su hermana), las hijas de su tía Mary, nombrada en el testamento de su padre, e incluso las nietas de su tía. En un periodo cortísimo, casa a todas estas jóvenes (las Grey) y nombra como sucesora a Jane Grey, sobrina-nieta de su padre y que reinó 9 días y terminó siendo decapitada en la Torre por orden de María Tudor, la legítima sucesora de Eduardo VI.
Cuando su hermana sube al trono, la vida de Elizabeth se complica tremendamente. María la presiona para que abrace la religión católica. La apresa, la vigila estrechamente. Elizabeth parece que cede. En realidad, se prepara para cuando llegue su momento, pero antes que nada, lucha denodadamente para no morir en la torre, como su madre, como Jane Grey, como Seymour.
Más de una vez Elizabeth burla el peligro y la muerte, pues como vemos más adelante, se ve envuelta en todas y cada una de las conspiraciones que quisieron derrocar a María Tudor del trono inglés a causa de su catolicismo. Elizabeth, según Starkey, probablemente participó en estas conspiraciones, aunque fue lo suficientemente hábil como para no dejar prueba de ello, por lo que su hermana María no pudo involucrarla. Por otra parte, María vivió pendiente de su tardía boda con Felipe II, y de sus esperanzas, siempre fallidas, por tener un heredero. Cuando esto no ocurrió y supo por fin que moría para dejar su reino en manos de la protestante Elizabeth, María no luchó ni maniobró para impedirlo.
En muy corto periodo de tiempo, Inglaterra había pasado de ser una nación católica a ser protestante, pero sobre todo, a tener una religión nacionalista, ajena a Europa e independiente de Roma. Volvió luego el catolicismo con María Tudor, para después regresar al Acta de Supremacía y a la independencia del Papa en el reinado de Elizabeth. Y todo ello no se hizo sin que corrieran ríos de sangre, tanto católica como reformista.
La gran aportación de Enrique VIII a Inglaterra fue esta reforma religiosa, y a pesar de su crueldad a la hora de arrasar abadías y conventos, con ello configuró la Inglaterra actual, independiente, insular. Su hija contribuyó a ello instaurando una religión que estaba a medio camino entre el catolicismo (ya que no renunció a ciertas formas católicas, a ciertos símbolos y ornamentos, a ciertas prácticas antiguas), y el protestantismo, del que es jefe supremo el soberano inglés. No quiso Elizabeth profundizar en las almas de sus súbditos que, más que católicos o protestantes, se sintieron siempre ingleses y súbditos suyos, pero no pudo eludir el reto que significaba la presencia en Inglaterra de María Estuardo, su más que probable sucesora, que volvía a plantear el cambio de religión de haberla sobrevivido.
Elizabeth supo aprender de los errores de sus predecesores. No cometió los errores de su padre, con su insana crueldad, ni de su hermano Eduardo VI, con su tremendo fanatismo, ni los de María, con su celo religioso y su incapacidad para reinar sola. Elizabeth fue una reina de este mundo, no del otro, y su tiempo quedó como la etapa más gloriosa de la historia inglesa, como una edad de oro.
Starkey muestra en esta biografía la crucial importancia del tema religioso en los años formativos y en los primeros años del reinado de Elizabeth, y no dedica más de un capítulo al asunto de los amores de la joven protagonista. Eso también es de agradecer.
(Por cierto que el libro me costó un céntimo más los portes en amazon)
David Starkey, Elizabeth (Apprenticeship), Vintage, London, 2000.